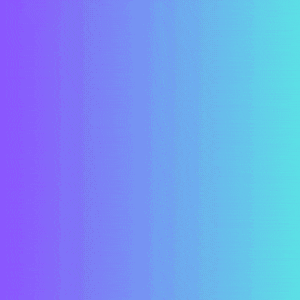Entrevista a Luis E. Íñigo: "En la España de los años treinta había muy pocos demócratas"
|
 |
| La secta republicana |
Pero nuestra primera democracia no murió tan solo como consecuencia de la cerril oposición de la Iglesia católica, el Ejército y los terratenientes a cualquier intento de modernización del país capaz de amenazar sus privilegios seculares, como a menudo se dice. Las izquierda no dieron forma al nuevo régimen con el objetivo de integrar en su seno a todos los españoles, haciendo posible la alternancia en el poder, sino con el de servir a sus objetivos de transformación radical del Estado, la sociedad y las mentalidades, excluyendo por completo a quienes no los compartieran.
Si la República naufragó, no fue tan solo como resultado de la reacción de las derechas, sino como fruto de políticas concretas impulsadas por personas que podían haber obrado de otro modo: Azaña y los suyos, la secta republicana.
Acaba de llegar a las librerías su último trabajo, La secta republicana. La intransigencia ideológica de la izquierda y el naufragio de la primera democracia española, publicado por La Esfera de los Libros. El título es bastante provocativo, ¿no le parece?
Puede que resulte así para una parte del público, no lo niego, pues para muchas personas Azaña y otros líderes de la izquierda republicana como Marcelino Domingo o Álvaro de Albornoz siguen representando la quintaesencia de la democracia aniquilada por los militares fascistas en 1936. Pero estoy seguro de que la opinión de muchos de ellos sería distinta si hubieran leído con mayor atención sus discursos y sus escritos. Azaña llegó a definirse a sí mismo como un sectario en una alocución pronunciada el 11 de febrero de 1930, con motivo del aniversario de la Primera República, y nunca hizo gala de transigencia ni fue proclive al diálogo con quienes no pensaban como él. Es cierto que se presentaba como miembro de ese sectarismo que consistía en «seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social», pero, al hacerlo, olvidaba que el otro sectarismo, el de la jerarquía católica y sus seguidores más cerriles, se defendía a sí mismo con idénticos argumentos. Y respecto a sus aliados radical-socialistas, habría que recordar también frases tan elocuentes como las pronunciadas por Álvaro de Albornoz en las Cortes el 9 de octubre de 1931, cuando afirmó, exaltado, que no cabían ya «más abrazos de Vergara […] más pactos de El Pardo […] más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y de nuestras ideas». Incluso el por lo común moderado Marcelino Domingo llegó a proclamar en un mitin celebrado en Madrid a finales de octubre de 1933 que las elecciones que estaban a punto de celebrarse no eran sino una verdadera guerra, con trincheras y frentes bien definidos, que separaban a la «España vieja» de la «España nueva», a los buenos de los malos, a los republicanos de los que no lo eran. Y en esa guerra no les quedaba a los suyos sino decir bien alto a sus enemigos: «No pasaréis, no pasaréis».
¿Entonces usted considera que la izquierda española de los años treinta no creía en la democracia?
Lo cierto es que en la España de los años treinta había muy pocos demócratas. Por supuesto, no lo era la derecha monárquica, ya fuera carlista o alfonsina; tampoco la Falange de José Antonio Primo de Rivera, que defendía un Estado monolítico y totalitario, ni los partidos obreros, todos ellos revolucionarios, aunque el PSOE aceptara en un primer momento colaborar con la República para fortalecer su organización y acelerar la marcha hacia el socialismo. Y no lo era más la derecha católica, encarnada en la CEDA de Gil-Robles, que soñaba con un Estado autoritario, corporativo y confesional y tenía de la República una concepción tan instrumental como los socialistas. Pero si por democracia entendemos un tipo de régimen similar al que definió Juan José Linz en su obra, ya clásica, La quiebra de las democracias, desde luego la izquierda republicana tampoco era demócrata. Azaña y los suyos no aceptaron en ningún momento el derecho a gobernar de los vencedores en un proceso electoral limpio, ni se limitaron a exigir de sus rivales un acuerdo sobre políticas de procedimiento, nunca sobre políticas sustantivas, y menos aún reconocieron su legitimidad para rectificar las leyes que ellos mismos hubieran aprobado siempre que contaran con la mayoría suficiente para hacerlo. Para la izquierda republicana, la legitimidad para gobernar la República no derivaba tan solo del respeto a los procedimientos formales de acceso al poder, sino que exigía compartir un sistema de valores últimos que pretendían intangibles y a los que exigían sumisión incondicional. En otras palabras, como repetían una y otra vez, la República solo podían gobernarla los republicanos y los únicos republicanos verdaderos eran los de la izquierda. No parece un principio muy democrático, ¿verdad?
¿Se trata, por tanto, de un libro militante?

"La izquierda republicana no se manchó las manos de sangre como hicieron muchos socialistas en octubre de 1934"
¿Y no aceptó la derrota?
No lo hizo. Era de esperar, dado que en su concepción de la República no cabía el derecho legítimo a gobernar de quienes no se hubieran presentado ante el cuerpo electoral como republicanos. Por supuesto, no lo hicieron los socialistas, que empezaron casi de inmediato a preparar lo que sería la intentona revolucionaria de octubre de 1934. Pero tampoco la izquierda burguesa, que respondió con una verdadera campaña de presión sobre el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, con intención, primero, de que no reuniera las nuevas Cortes y luego, cuando ya estuvieron reunidas, de que las disolviera y convocara unas nuevas elecciones bajo control de la izquierda. Y la presión no cesó en los meses siguientes, cuando la entrada de la CEDA en el Gobierno parecía una posibilidad cada vez más cercana. En fecha tan temprana como el 1 de diciembre de 1933, el Partido Republicano Radical-Socialista promulgaba un Manifiesto en el que proclamaba: «Para una acción revolucionaria contra el fascismo si este intenta prevalecer, dispuesto nuestro partido». Y la Juventud de Acción Republicana, el partido de Azaña, se preguntaba el 2 de diciembre: «¿Podemos los republicanos de izquierda, los que luchamos por la transformación total de la sociedad española, aceptar pasivamente un resultado a todas luces inicuo y falso?». Por supuesto, la izquierda republicana no se manchó las manos de sangre como hicieron muchos socialistas en octubre de 1934, pero siempre miró con simpatía un movimiento cuyos fines compartía, aunque no simpatizara con sus medios, como prueba el hecho de que una de sus primeras medidas tras recuperar el poder en febrero de 1936 fue conceder la amnistía a los condenados por su participación en la frustrada intentona revolucionaria.
La elección del término naufragio evita con toda intención mencionar tanto el fracaso como la frustración
¿Cree usted, entonces, que la Segunda República fracasó por sí misma o fueron los militares rebeldes los que impidieron que se consolidara?
Bueno, es un debate interesante. Los historiadores que simpatizan, con más o menos descaro, con la izquierda republicana hablan siempre de frustración, mientras los que cuestionan esta tesis, calificados por aquellos como revisionistas, prefieren usar la palabra fracaso. No se trata de una distinción baladí. Como ha escrito González Calleja, «La frustración significa la dramática resolución de un proceso por causas ajenas a su propia naturaleza y cuando aún no ha tenido oportunidad de mostrar todas sus potencialidades y capacidades. El fracaso es la constatación de que un proyecto suficientemente desarrollado no ha alcanzado los objetivos previstos y se consume y derrumba por sus propios defectos». En este sentido, lo que el libro pretende no es en modo alguno afirmar que la República habría colapsado igualmente si los militares rebeldes no hubieran tratado de destruirla por la fuerza, y menos aún exculpar a estos de un acto a todas luces ilegal e ilegítimo, pues, aunque sectario e incapaz, el Gobierno del Frente Popular era legal y legítimo en julio de 1936. La elección del término naufragio evita con toda intención mencionar tanto el fracaso como la frustración, no por equidistancia, sino porque el objetivo de la obra es poner de manifiesto que en la historia las cosas nunca son tan sencillas y que, si los sublevados contaron, como de hecho lo hicieron, con el apoyo de amplios sectores sociales, y no solo de los obispos y los terratenientes, nos encontramos ante un fenómeno que merece la pena tratar de explicar. Lo que el libro sostiene es que la intransigencia de la izquierda republicana, su sectarismo y su concepción misma de la democracia constituyeron un factor relevante en el progresivo debilitamiento de la República, el incremento de la polarización social y el incremento de los apoyos con que podía contar una posible sublevación militar contra el régimen. Por supuesto, no es, ni mucho menos, el único factor que ayuda a explicar la quiebra del régimen, pero creo que se le ha prestado poca atención y que cuando se ha hecho, la intención no siempre ha sido la adecuada. Debe quedar claro que no se trata en modo alguno de justificar la sublevación militar sino de explicar por qué logró triunfar en media España mientras la anterior, encabezada por Sanjurjo en agosto de 1932, apenas tuvo apoyos.
Puedes comprar el libro en:
| |
| |
| |
|
Buscas empleo en librerías
encuentralo en Jooble |
| Francisco Morales Lomas (Campillo de Arenas, Jaén) es un reconocido poeta, narrador, dramaturgo, ens...
I
Así pasaron los días (que es lo que al fin no pasa)
Leopoldo Lugones, “Juan Rojas” (1928)
Con e...
El sello español El Desvelo Ediciones presentó recientemente una nueva novela de la destacada narrad...
El poema "La casada infiel" de Federico García Lorca narra un encuentro sexual entre un gitano y una...
Nos estamos quedando sin campo. Por especulación inmobiliaria que se expande cual sombra del espectr...
Olivia The Doors celebra su 60º aniversario con el relanzamiento en cines del documental "When you’r...
La inteligencia artificial (IA) está transformando la odontología, revolucionando la forma en que se...
Cristina Álvarez Cienfuegos nació en Granada y vive en Gijón. Es licenciada en Geografía e Historia ...
|
| |









 Si (
Si ( No(
No(