José Manuel Ramón (1966), oriundo de la tierra de Miguel Hernández, fue uno de los cofundadores, además de codirector, de la emblemática revista literaria Empireuma. Como poeta, Génesis del amanecer —plaquette de 1988— y La senda honda, un poemario editado por Devenir, son los avales líricos que ostenta y preceden a este La tierra y el cielo, un poemario prologado por el poeta valenciano Miguel Veyrat. No es extraño que Veyrat dé apertura a su atrio con un paratexto védico y lo titule “Un diálogo infinito”. Veyrat, poeta de la luz hecha canto (según García Jambrina) es buen conocedor de culturas y filosofías ancestrales, como también, consciente del misterioso y desconocido origen del lenguaje. En su antesala, Veyrat nos habla del hipotético momento fundacional en el que emoción y lenguaje se encuentran, una alianza casi mística de la que —es posible— emergió el pensamiento. Veyrat nos habla del silencio como preámbulo de la expresión y reconoce en la palabra-ritmo la herramienta que nos facilita encontrar y contactar con el otro. Desde esta perspectiva, Veyrat entiende el lenguaje, y por tanto, la poesía, como un constructo en el que todo es dialógico. Para él, la palabra poética es lo más cercano que el lenguaje estará de la música «el más abstracto pero eficaz de todos los medios para penetrar en la trascendencia de lo aparente». Una cita del prehistoriador francés Jean Clottes nos previene acerca del componente mágico que seguramente afectó a los habitantes de las cuevas paleolíticas mientras, otra cita de Hildegarda Von Bingen, genial monja y visionaria de la Alta Edad Media, critica el materialismo y la poca devoción que el mundano demuestra por lo inefable. Ambas referencias nos ponen tras la pista de lo acientífico, de lo sensorial, de lo intuitivo. El poeta no ha comenzado a cantar, pero ya nos desvela las claves para interpretar debidamente su partitura, y en este sentido, otro paratexto, esta vez atribuido a unos oráculos hallados en el Antiguo Oriente, es el responsable de atribuir a las nociones de noche y antorcha su precisa significación en este escenario: « […] De la noche surge / el verbo más puro entre tinieblas / el rostro más blanco jamás hallado. // ¡No flaquee en vuestras manos la antorcha / cuando ilumine el agua de los muertos!». José Manuel Ramón se instala en la coordenada temporal y espacial esbozada por Veyrat en su prólogo y comienza su primer poema con una onomatopeya que se repite hasta tres veces: «ploc / ploc ploc». Una antigua polémica —ya resuelta— que se remonta a finales del siglo XIX apuntaba que una hipótesis para averiguar la naturaleza de las primeras palabras pronunciadas por el ser humano era la de considerar su base onomatopéyica (teoría del guau-guau), es decir, el ser humano comenzó a hablar imitando los ruidos de la naturaleza. Por eso, comenzar el poemario con la representación de un sonido no es baladí. Llegados a este punto, observamos que los poemas carecen de títulos, o debería decir, el único macropoema que se constituye libro carece de título, ya que el poeta prescinde del punto y de la coma, prescinde del uso de las mayúsculas y los versos, formando estrofas pero libres de patrones métricos y servidumbres espaciales, se esparcen sobre la hoja de manera aparentemente aleatoria. El autor prescinde hasta del guion que aparece al final de algunos renglones para indicar que una palabra ha sido fragmentada. Se intuye en todo el libro un carácter experimental en la morfología, es palpable una aspiración de búsqueda creativa que expone su máxima tensión en el lenguaje. Ya en la primera estrofa queda confirmada la tesis de Veyrat, ya que el poeta menciona una honda voz, el silencio y el influjo de un mantra antiguo que parece invocar al pensamiento. Asistimos, por tanto, a la representación lírica de un posible origen del lenguaje y del pensamiento, al prístino bautismo del fuego de la palabra, un decir salmódico que apertura la consciencia y condena al mismo tiempo a las consecuencias de su insuficiencia y su mentira: «el ser / transita la tierra / ajeno a su estado de héroe renacido / e ignora el decurso de la sangre». Mientras en las páginas recto se inscriben los poemas durante todo el libro, en las páginas verso otra entidad diferente del hablante lírico (utiliza mayúsculas, puntos, comas y está en cursiva) desarrolla paralelamente su discurso. Esta otra voz, en ocasiones, profética, exclamativa, descriptiva y dialógica, parece corresponderse con la de alguna divinidad o ente superior que comenta un pasado, anticipa un futuro o se pronuncia con referencia a los hechos y pensamientos narrados aparentemente desde un lugar superior al mortal protagónico: «¡Oh vosotros, que otro mundo invocáis / para abrir los ojos a lo invisible!». Ese inferior actor principal, sujeto hablante, parece haber recibido la eucaristía del lenguaje a la manera en que Prometeo tomó el fuego para llevar algo de luz al afligido ser humano. No en vano, este pasaje se epigrafía “Memorial de antorchas. Cielo”. Pero ese cielo virtual no parece corresponderse con el firmamento azulado y coronado de nubes vaporosas que conocemos, sino con la mágica bóveda de una caverna oscura que al ritmo de un reloj hace resonar el goteo que forma muy despacio en ella las estalactitas y estalagmitas que después serán columnas: «acuoso testigo / entre huellas y restos óseos / silencio […] el silencio / encarna en la cueva / cielo adentro». Ese goteo simboliza el tiempo y las sombras, tan falsas en sus proyecciones, como inductoras a la verdad, se yerguen como el ambivalente manantial del que todo nace. Un continuo lamento existencial representa cada seudopoema, una pregunta, un relato, la manifestación de un pensamiento. En el último poema de esta primera parte el autor nos resuelve la duda y aclara que nos encontramos en el amanecer del ser humano moderno: «la tribu concibió la cueva / como un primigenio universo / de astas sangre y lunas / recientes». El decir de José Manuel Ramón es entrecortado, indócil a una lectura rápida, propenso a las elipses e incitador a que el lector participe de su gramática. Hay un premeditado grado de descomposición de las palabras, un grado de obra abierta, como también, un juego de inferencias espaciales y semánticas que en lugar de entorpecer la comunicación, la estimulan. No por lo apotáctico y anárquico del texto deja de ser intelectivo. Dos bloques más estructuran esta autoprospección del hablante armado y a la vez herido por la lengua: “Nieve perpetua. Tierra” y “Noche profunda. Inframundo”. Esto quiere decir que en el plano abstracto, tenemos cielo, tierra e inframundo, como ámbitos o continentes en los que se desarrolla la experiencia, formando una escalera que nos conduce como lectores a una ascesis inversa de la que no estamos seguros si posibilita o acerca a la perfección moral o espiritual, pero sí aspiran a la liberación del espíritu y quizás el logro de la virtud; y en el plano físico, tenemos luz, nieve y oscuridad, como concreción de cada uno de esos estados que son a su vez símbolos. Esos símbolos dan la pista sobre una necesaria interpretación alegórica de los versos y balizan un tránsito que al mismo tiempo es mudanza: celestial, terrenal y ultraterreno, son adjetivos que describen a la perfección la cartografía de ese descenso. En la segunda parte del libro se intensifica la demoledora interrogación del ser inteligente: «¿qué dice / el silencio?». El frío cauteriza la herida, pero también desgrana el hambre y los bramidos. El frío de la intemperie. La caverna es ahora el modelo con el que comparar el resto del mundo. La vida sin preguntas, sin raciocinio, es mucho menos pesarosa. En los poemas, no duele un ente particular, sino quien representa a la humanidad. Su lamento supone un rastro ontológico, la crónica del dolor por el saber: «¿qué asusta / de la transparencia / en este mundo hostil / que de cercenar a sus hijos / se jacta?». El tiempo no desaparece en el exterior de la cueva, el hablante lírico encuentra su encarnación en las estaciones. La naturaleza dicta las leyes y así demuestra que su crueldad no es tal, pues equilibra. La segunda voz no cesa en su furor. Recluida en una o dos estrofas, adquiere por momentos cadencia y gravedad de coro u oráculo clásico. La palabra circunscribe a quien la blande a su particular flagelo. El léxico se adensa y complejiza en la última parte. Algunos poemas presentan palabras muy separadas entre sí, los versos tienden a extenderse un poco más. Han transcurrido siglos y toda esa aventura e incertidumbre primera se presenta ahora fosilizada en pigmento sobre roca. Toda vivencia previa, sometida al dictado de lo fónico, ha resultado ser écfrasis de estas arcanas pinturas. Otra enseñanza aflora y se ordenan las palabras con los ungüentos y las danzas para invocar espíritus y fuerzas desconocidas. La misma palabra que sirve para orar a Dios, posee la misma fuerza llamar la atención de lo sobrenatural: «¡que un ente / guarezca espíritus animales / en humanizados recintos / y que irrigue milenios / la noche profunda!». En el tercer y último estadio se intercalan hasta tres páginas en blanco. Una de las posibles explicaciones a este hecho —y más romántica— puede ser la materialización del silencio; otra, que debido a la extensión de algunos poemas, la segunda voz debe recuperar su página verso, y de ahí, el salto. En el interior de la sima todo es más lóbrego y opresivo. Aparece la danza, el utensilio, el rito, la deforme reconstrucción del pasado. El mundo es ahora un palimpsesto. Aparece el culto religioso y con él, el miedo. El miedo trae pensamientos de muerte. La posibilidad de morir embellece el canto de ambas voces narradoras. Este último pasaje se acrisola y embebe en un misticismo más hondo: «densa linfa / al franquear el paso / bogamos aguas oscuras que amor / se rehabilite más firme / y antiguo que la / muerte». La escalera ascética llega a su sima-cumbre y los seres, fascinados y doloridos, regurgitan a lo sagrado, quieren cambiar las palabras por amor. Pronto advierten que renunciar al tesoro del lenguaje devolvería a la tribu a la oscuridad de la cueva. La asunción de su rol es dolorosa. ¿Será posible amar y mentir porque se habla?: «¡cuánto amor / la ternura en volandas / ante tan delgada inocencia / —ese estado pretendido / desde la primera partícula / al instinto más / des / car / nado!». Puedes comprar el poemario en:
Noticias relacionadas+ 0 comentarios
|
|
|







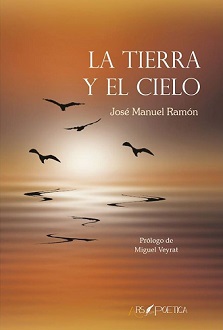


 Si (
Si ( No(
No(
















