La perspectiva histórica de la lengua castellana, o debería decir, del español, nos hace adoptar una visión ombliguista en cuanto a la corrección, lo normativo de su uso. La diversa variedad lingüística registrada en los territorios panhispánicos complejiza una cohesión a la que han contribuido enormemente gramáticas y academias. Paradójicamente, España aglutina solo cuarenta y siete millones (cifra aproximada) de los más de quinientos millones de hispanohablantes en el mundo, evidencia que no evita que traslademos esa postura lingüístico-narcisista, también, a la producción literaria. A la titánica empresa de descentralizar ese señorío —entiéndase la ironía— se encarga la labor editorial de Ediciones Liliputienses, José María Cumbreño (Cáceres, 1972) a la cabeza, y su loable cruzada por dar visibilidad en España a poetas latinoamericanos. Conocedor de que la mejor poesía en lengua castellana se crea fuera de nuestras fronteras, Cumbreño edita en el número treinta y seis de la Colección de poesía de la Fundación Obra Pía de los Pizarro Jardín interior, el segundo poemario de Claudia Campos (Montevideo, 1971). La prima pietra de Campos fue La carne es Devil (Editorial Yaugurú, 2013), un poemario que fue mención especial en el concurso literario Juan Carlos Onetti, y segundo premio en la categoría Poesía Inédita del Premio Anual de Literatura MEC. En términos de Roberto Echavarren (Montevideo, 1944), profesor, crítico, traductor y poeta uruguayo, quien es autor de unas palabras conclusivas en la parte final del libro: «Cosas crueles, tristes, alegres. El pequeño intento de hacer que la vida perdure. Claudia Campos ha sido fiel a esos materiales, sin maquillarlos, trayéndolos en su memoria auténtica, cifras de la vida que somos». Echavarren denomina «severidad estética» al formato discursivo escogido por la autora, una prosa poética como vaso contenedor del recuerdo líquido. A su vez, para Echavarren, el recorte temporal de ese ejercicio memorístico queda contenido en la infancia, una infancia que se presume autobiográfica y a la que descubriremos deformada por sus distancias: la propia del recuerdo en huída perenne; y la autoimpuesta como mecanismo de defensa: el olvido. Y es precisamente eso, de nuestros recuerdos de la infancia, de lo que trata este libro. Su particularidad —además del carácter autobiográfico— radica en varias cosas. La primera de ellas es su brevedad. El poemario se compone de doce poemas que ocupan quince páginas. La segunda, la sintaxis, casi automática, dentro del ejercicio memorístico; y la tercera, el pertinente acompañamiento a los poemas por ocho fotomontajes en blanco y negro —de los cuáles no se acredita la autoría— que ilustran a la perfección ese cariz deforme y distorsionado, la vaguedad del recuerdo, mencionada anteriormente. Los elementos escogidos para algunos de esos fotomontajes recuerdan a las sombras en la caverna de Platón, una aparente mímesis del mundo físico que no es más que una parcial fantasmagoría de la verdad. Así, la silueta de un ser humano contenido en una inmensa botella de vidrio, una fotografía familiar antigua, insectos, imperdibles o alfileres, son solo algunos de los iconos que representan el estrabismo de un universo simbólico en el que todos se entremezclan y confunden sobre una superficie iluminada: conseguida analogía visual. Con «sintaxis casi automática» me refiero a un decir no siempre lógico, interrumpido por elipsis provocadas por las lagunas mentales, propias del acto de recordar. La mediación del yo actual del hablante lírico entre los diferentes yoes contenidos en la diacronía de su vida y ese intento de conmemoración de lo vivido, da como resultado una dolorida enunciación que en palabras de Echavarren: «le confiere una emoción entrañable». «Infancia, el violador que llegaba a la hora de la siesta y entraba al galpón del fondo cuando Daniela y yo jugábamos a ver vidrieras». De esta manera tan contundente Claudia Campos comienza su libro y, de manera anafórica, la palabra `infancia´ —no por accidente— será la que dé comienzo a todos y cada uno de los poemas. La emoción a la que apunta Echavarren en su epílogo no está exenta —quizás en igual proporción— de fascinación y desgarro. La mirada de la poeta dota a su regresión de sinceridad, pero también de tintes viscerales, al no evitar lo incómodo, lo feo y dañino. La primera persona, el tono coloquial, el léxico sencillo: la poeta utiliza todos los recursos literarios que posibilitan dar verosimilitud a su historia. Este empoderamiento de verdad potencia las escenas que Campos relata a través de sus poemas: «Infancia, mostrar mi ano fisurado al doctor […]»; «Rondaban viejas amigas de mi abuela con nombres como Leontina […]»; «Hasta que hablamos de la amante de mi padre en las sierras de Córdoba […]. Quieren que lo odie y no me pasa». El punto de vista de esa Claudia niña que ha sido marcada por los sucesos de su infancia resulta un pretexto perfecto para dejar que la rotundidad de la experiencia nos impacte. La ingenuidad infante: «Atomizaba los viajes en auto haciéndome la vendedora de ropa», contrasta con su derivado miedo: «Crecían gritos asfálticos adentro mío y enseguida en mi cabeza aparecían los pedazos de mis padres desparramados e la carretera». A todo esto añade su pátina de crudeza la realidad: «Las veo moverse con el viento a través de mi ventana, se desangran. La comadreja degollada todavía con la sustancia del huevo en la boca». El descubrimiento del mundo y la incomprensión del mismo hacen que tenga lugar el proceso de maduración. Soportar esa erosión, esa desposesión de la inocencia y asunción de lo grotesco, convierte los versos de Campos en una oración salvífica que no deja de ser paradigmática al encontrar lo universal en lo particular. La voz de Claudia Campos desautomatiza la rutina gramatical de la poesía española y apuesta por una fragmentada composición versal en la que el lector debe participar activamente. Uno de los valores de su poesía es que a pesar de retratar lo humano, y por ello, cuanto de bueno y malo podemos experimentar, no busca en ningún momento la condescendencia, ni cae en el patetismo. Cuando éramos niños ¿quién no ha pronunciado mal alguna palabra común? ¿Quién no ha tenido pesadillas que aún recuerda? ¿Quién no ha sentido compasión por los animales escogidos para la matanza? Sinfonía agridulce, cada poema nace de un recuerdo y cada recuerdo está asociado a una emoción que lo ha anclado en la memoria. Leemos esa emoción anclada y algo de nosotros se identifica en ella. Las visiones del tiempo mítico quedan superpuestas en un diorama caleidoscópico en el que a pesar de sus rupturas es difícil perderse. El jardín interior del sujeto poético renuncia a la metáfora y apuesta por el punto como momento angular, el punto como trazo de un dibujo hecho de puntos que el lector debe unir para develar lo representado: bella metáfora, esta sí, de las apócrifas infancias, de los recuerdos descritos a través del cristal sucio del tiempo que todavía, y quizás para siempre, nos alegrarán, consternarán y contarán otra realidad mientras se inmortalizan entre la verdad y la mentira. Puedes comprar el poemario en:

Noticias relacionadas+ 0 comentarios
|
|
|







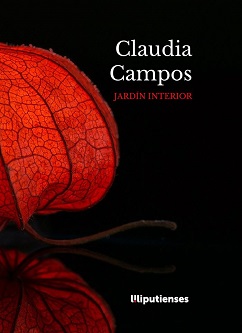

 Si (
Si ( No(
No(
















