Admiro sobre todo el carácter y deploro la pusilanimidad. Por desgracia, no soy humilde ni caritativo. Me inspiro en el mismo lema que emocionaba a Valle Inclán: “Despreciar a los demás, no amarse a sí mismo.” A finales del mes pasado estuve en Madrid cenando con mi tocayo y buen amigo Rafael Narbona -quien comparte con Luis Alberto y conmigo un fanatismo unánime por la obra de Hergé- y, precisamente, hablamos mucho de religión. Narbona es uno de los ensayistas más admirables de cuantos escriben en nuestro país. Ningún miembro de lo que queda de esa secta esotérica y subversiva integrada por los lectores de filosofía debería perderse su Peregrinos del absoluto, obra didáctica, excelente, escrita en prosa diáfana, e idónea para acercarse a la literatura canónica sobre el hambre (la hambre, escribirían aquí sonoramente nuestros clásicos) de absoluto y trascendencia.
Pero resulta que con frecuencia las discusiones más enconadas las mantenemos precisamente con aquellos de quienes más próximos nos sentimos. Así lo explica San Agustín, cuando habla de sus amigos: “Si a veces discutíamos era sin odio, como cuando uno no está de acuerdo consigo mismo, y las raras ocasiones en que verdaderamente discutíamos eran como el grano de pimienta que sazonaba nuestros diarios consensos. Todos teníamos algo que enseñar a los otros y cada uno aprendía de los demás”, (Confesiones, Libro IV, 8).
Algo así me pasa a mí con Narbona. En su aproximación al cristianismo, liberal, refractaria al dogma, él descarta la idea tradicional de que Jesús murió para redimirnos del pecado original, raíz de todos los nuestros según la soteriología. Sin embargo, si yo me decidiera a abrazar la fe de una vez –y al estilo de Lope, siempre lo dejo para mañana-, lo haría precisamente bajo la premisa de la necesidad del sacrificio para la redención; porque sin ese elemento atroz (y que es atroz no cabe discutirlo) me parece que el cristianismo se convierte en poco más que otra lenitiva calistenia para el espíritu, como el yoga, la literatura de autoayuda o la música New Age.
El mal extremo existe –las niñas ucranianas violadas por soldados rusos- y, como ya nos advirtió Epicuro, ese problema no resulta de fácil solución para la teología. Pero si no afronta el mal, junto con la posibilidad del absurdo y del triunfo definitivo de la muerte, el cristianismo se vuelve inevitablemente infantil. Una ternura flotante y muy buenas intenciones, incienso, agua de colonia, camisas almidonadas en la misa dominical, pero nada parecido a un verdadero compromiso. Esto ya lo vio clara y distintamente Kierkegaard, que insiste en la necesidad de aprender a angustiarse. Para él, sin Dios, la existencia no podría ser otra cosa que desesperación.
La libertad y el amor sin límites constituyen la esencia de la predicación del galileo, y esto es incompatible con la aceptación de la muerte, porque la muerte constituye un límite, humanamente infranqueable. Lo que no significa creer “a cambio” de la inmortalidad (“He rechazado el soborno del cielo”, proclama un personaje de Bernard Shaw muy celebrado por Borges; apuntando al viejo tema del famoso soneto anónimo “No me mueve, mi Dios, para quererte”), ya que eso implicaría una garantía previa al trueque, como sucede en los tratos comerciales. Más bien significa que creer por amor comporta esperar más vida, de un modo irrenunciable, e incluso con desesperación. La voz en off de Blade Runner –que no estaba en la versión original- después de que Roy atraviese la palma de su mano con un clavo y salve la vida a Deckard, nos aclara muy pedagógicamente: “Amaba la vida, no sólo la suya, sino la de todos”. Es una reiteración posmoderna del núcleo mítico del Nuevo Testamento. La salvación requiere sacrificio, esa idea que tanto irritaba a John Lennon.
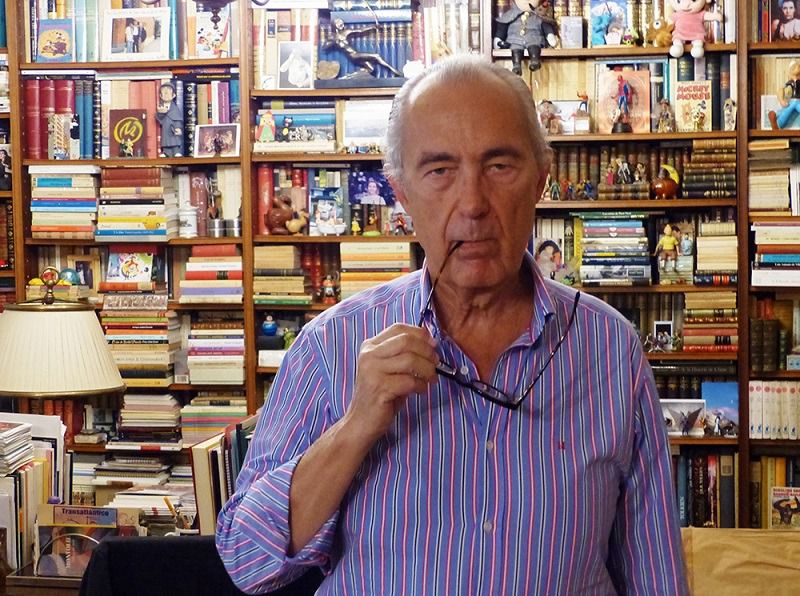
El amor extremo no puede aceptar la muerte. Sin la resurrección de Jesús, según Pablo de Tarso, la fe es vana. Puede haber, sí, un amor más moderado –si queremos expresarlo de ese modo-, más humano y sensato, como el de los estoicos y los budistas, pero el cristianismo apunta necesariamente hacia lo inhumano o deja de ser cristiano. En suma: hay una oposición esencial entre el Evangelio y la Naturaleza, en esto Nietzsche acierta. Y el amor, claro está, empieza por uno mismo; algo que no perdía de vista Unamuno cuando aseguraba que quien no anhela la inmortalidad es porque no la merece. Suprimir la necesidad de sacrificio y redención es dinamitar la interpretación paulina del Evangelio, y esa es precisamente la que ha convertido el cristianismo en una religión universal. Un mililitro de sangre de Cristo por cien hectólitros de agua bendita nos da como resultado un Cristo homeopático. Inocuo, desde luego, pero también inútil e infantil, si realmente nos apasiona la vida.
Hoy sabemos que no todo lo que se atribuye a Jesús en el Evangelio salió realmente de sus labios terrenales, pero se da un consenso bastante general en la aceptación de la verdad histórica de su conciencia mesiánica (así Gerd Theissen y otros) e incluso sobre su identificación con el Siervo Sufriente de Isaías 53, por lo que describir su muerte como un mero accidente laboral –idea en la que insistía el respetable y ya fallecido teólogo Miret Magdalena- podría no ser la más ajustada a la visión del propio Jesús, hasta donde podemos rastrearla en los textos, más fiables y antiguos de lo que pensaban los exégetas de las primeras búsquedas del Jesús histórico. Pero humanizar a Dios es casi tan tentador como divinizar al hombre. En la sección de El mito de Sísifo que dedica a Kafka, Camus nos recuerda una sentencia de Kierkegaard: “Se debe herir de muerte toda esperanza terrenal, para que nos salve la esperanza verdadera”. Por carácter, yo estoy en ese camino. No creo mucho en Dios, pero creo menos en el Hombre, con esa mayúscula ridícula que es un pedestal de barro –por no decir de mierda seca- fabricado por estúpidos como Feuerbach. Un Jesús democrático y buenrollista, poco o nada sacrificial, es el que prefieren, sin duda, algunos filósofos posmodernos como Gianni Vattimo; pero ese a mí me resbala casi tanto como el de la Saeta de Machado, que camina sobre el agua y entusiasma a los surfers.
En el mismo viaje a Madrid de mi encuentro con Narbona pude visitar por fin el Prado con mi hijo. No hay nada como comparar la “Rendición de Breda” con “La carga de los Mamelucos”, para contrastar dos visiones de la guerra y del hombre. Yo veo a la humanidad con los ojos de Goya y con los de Buñuel, con los de Shakespeare y Céline. Mi valoración del Mundo es muy concordante con la del cuarto evangelio, en el que Jesús identifica a Satanás como su príncipe supremo. Me cuesta menos creer en un Espíritu del Mal, como el Arimán del canto de Leopardi, que en un Dios Padre bondadoso. Y por eso no me movilizan las canciones de misa con guitarra acústica, por marchosas que sean. Lo mío, para qué vamos a engañarnos, es más bien el Dies irae.
Por otra parte, relacionar el amor con el cristianismo parece hoy puro sarcasmo, teniendo en cuenta cómo entienden la religión Putin y Trump (o los de Abascal, sin ir más lejos), pero ese era el mensaje original, la buena nueva de hace dos mil años. El amor es “una bomba contra la soledad”, nos revela en un acendrado y primoroso soneto Luis Alberto de Cuenca. Es cierto: o nos convertimos en subversivos terroristas contra la rígida tiranía del positivismo o renunciamos a nuestra humanidad. Porque sin amor, el hombre está sólo e inerme ante el universo, como esa caña pensante entre dos infinitos de la vertiginosa visión de Pascal. Mi sensibilidad es trágica. Y ese componente trágico es, precisamente, lo que me fascina del cristianismo. Si lo suprimimos, estaríamos ante el “Jesús de la Iglesia sin Cristo” que pintó el genio brillante y risueño de Flannery O’Connor. Pero entonces Jesús y sus seguidores deberían ser desenmascarados, siguiendo el magisterio de Nietzsche. Sin embargo, el universo es esencialmente enigmático, como ha descubierto la ciencia del siglo XX; lo que mantiene abierta la herida de nuestra libertad. Cada cual debe apostar. Declaró Dostoievski que prefería Cristo a la verdad, y esta es tal vez mi única discrepancia con el novelista al que más admiro. O Cristo es la verdad o no me interesa, por muchas guitarras que bordoneen y muchas palmas que se batan los domingos.
Puedes comprar el libro en: